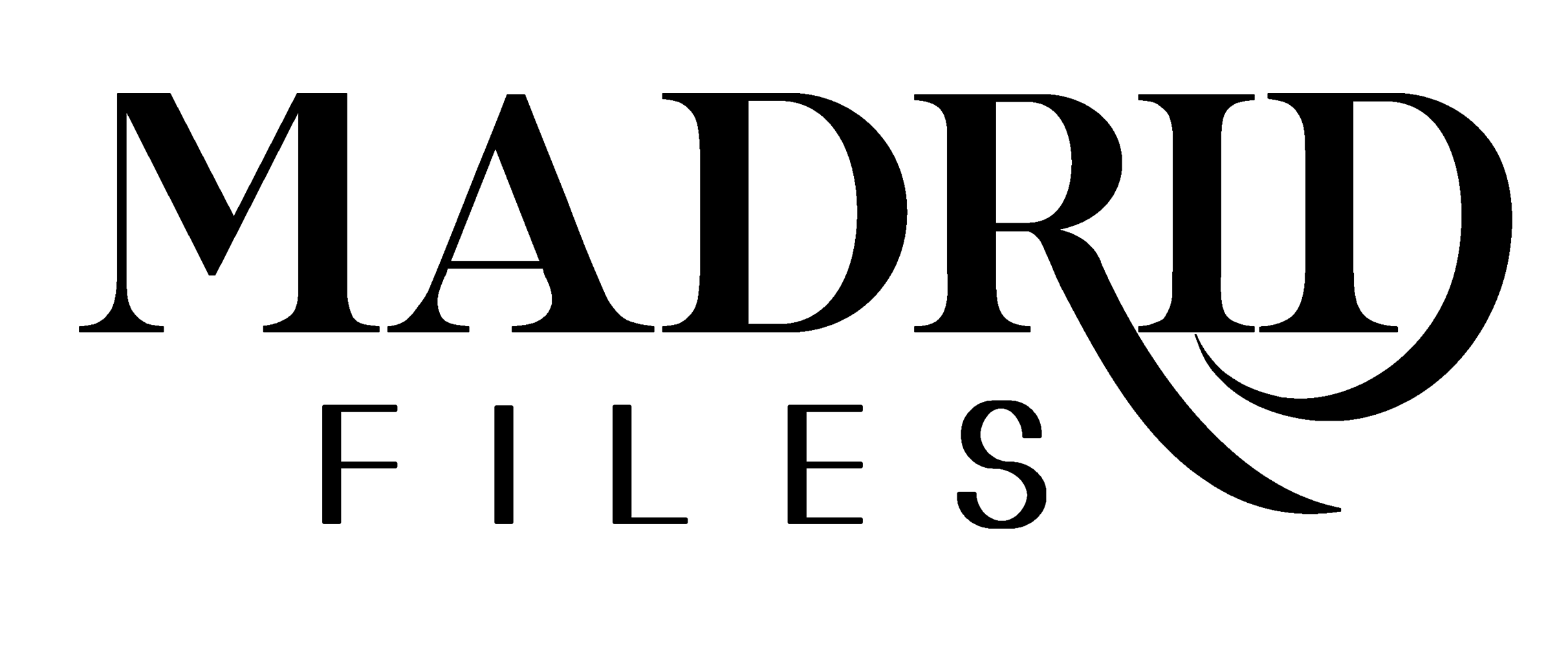El cementerio de la Almudena es, por su propia naturaleza, un lugar silencioso, donde hasta el aire parece discurrir despacio entre las tumbas y nichos, como si hasta los elementos respetasen el descanso eterno de los que allí residen. Aquí, los muertos sobrepasan ya en número a los vivos, y tras sus lápidas, agrietadas y rotas, limpias y cuidadas, se esconden las historias de siglo y medio de vidas de la capital.
En esta blanca noche de invierno, durante una nevada que no se ha visto en Madrid en décadas, el silencio es aún mayor, perturbado sólo por los copos de nieve que danzan entre las lápidas. En una noche como esta, la Almudena está vacía, puesto que ni la persona más devota a los suyos vendría en una noche así.
Y, sin embargo, tres figuras se mueven en la oscuridad. Un elegante caballero, al que la nieve no parece querer acercarse, andando con pasos decididos. Una vieja mujer, que parece sacada de una película de hace décadas, amplia bufanda, pañuelo en la cabeza y un abrigo recio para las inclemencias del tiempo, dando pequeños pasos a través de la nieve. Y un hombre, ni viejo ni joven, vestido de negro, que anda despacio, mirando a su alrededor, moviendo sus ojos de lápida en lápida sin detenerse.
Cualquier otra noche, les llamaríamos locos. Cualquier otra noche, ninguno habría venido aquí, a estas horas, bajo la tranquila furia de los elementos. Pero hoy no es cualquier noche. Hoy los tres, sean sus pasos decididos, pequeños o lentos, se dirigen hacia el mismo lugar. En la Almudena hay una tumba. Una tumba como otra cualquiera, con una inscripción gastada e ilegible, que no podríamos distinguir ni aunque quisiéramos. De lo alto de la lápida nace un blasón o insignia, quizás labrado en piedra o forjado en metal, tan sutil que apenas se nota. Una tumba que no es la más vieja, ni la más grande, pero para ellos, es la más importante. Y es frente a esa tumba donde los tres se reúnen, cruzando miradas por primera vez en años. Miradas que detrás tienen tristeza, cautela, decisión, locura. Miradas llenas de tantas cosas que hasta la nieve parece detenerse cuando al fin cruzan los ojos.
El hombre de negro avanza hacia la tumba, y se arrodilla, diciendo una pequeña oración. Las palabras exactas poco importan ahora y, al terminar, se lleva los dedos a los labios y los pone sobre la lápida, un pequeño gesto de cariño que el caballero y la anciana repiten un momento después. Y, en torno a una lápida que solo a ellos les importa, en mitad de la necrópolis más grande de España, los tres hablan por primera vez en décadas.
La conversación acaba tornándose en abierta discusión, casi una pelea. Hay recriminaciones, ataques y acusaciones, viejas heridas reabiertas y cicatrices dormidas que duelen de nuevo como el primer día en el que aparecieron. Pero el dolor que comparten es suyo, y de nadie más, y debemos respetarlo. Tan solo sus últimas palabras, cargadas de súplica, llegan a nuestros oídos en los vientos invernales.
– “Entonces, ¿se acabó?”
Y los demás asienten, con determinación unos, con alegría otros. Y todos se vuelven sin despedirse, saliendo de la necrópolis por separado, preparándose para lo que está por venir. Para una confrontación que siempre fue inevitable, y cuya tregua ha acabado esta noche.
La nieve continúa cayendo sobre Madrid, sobre una tumba vieja, de inscripción ilegible y sin blasón alguno encima, como si nada hubiese pasado. Y ojalá fuera así. Ojalá la Almudena durmiese de nuevo, y el silencio la invadiese, legítimo regente del lugar,en unos minutos. Pero en la oscuridad, reflejadas cien veces en el blanco suelo, hay luces, y voces dormidas de hace décadas vuelven a despertar.