Es curioso como la ciudad de Madrid atrae y retiene a la gente. A veces para siempre. Quién no ha oído cientos de veces la misma historia sobre alguien que vino a estudiar y se quedó o a trabajar un par de años. O por amor. Hasta el extremo que es verdaderamente anómalo toparse con alguien cien por cien madrileño. Madrid es uno de esos peculiares nodos que encadena – a veces para bien, otras para mal- a las personas.
Los dos individuos sentados en uno de los bancos de los jardines anexos a la Basílica de San Francisco el Grande, en cierto modo, también se han quedado ligados en esta ciudad. Aunque no por un motivo tan mundano como los estudios, el trabajo o el amor. La singular pareja está encadenada a Madrid, con cadenas muy distintas, pero cadenas al fin y al cabo.
Sin llegar a ser incómodo, el silencio lleva un rato siendo el tercer acompañante de la singular reunión. Hasta que el caballero de verde lo rompe.
-Ciertamente tienes los rosales preciosos Rafael. Enhorabuena, no es fácil.
Habla sin levantar la vista de las flores o la mano de su elegante bastón.
-Gracias, Eduardo. Me esfuerzo en ello, aunque la cercanía del verano ayuda, supongo.
El sacerdote de aspecto afable resulta un contraste, todo de negro, frente a su glauco y serio compañero. Aunque al igual que él, habla sin levantar la vista de las rosas o la mano de su modesto bastón.
-Retener las obras de la estación de Gran vía ha sido divertido Rafael. Pero se acabó, el grupo VRN ha dejado de redimensionar su plazo de finalización.
Un grupo de adolescentes ruidosos pasa junto a ellos mirándolos de reojo, mientras el cura tamborilea pensativo una, dos, tres veces en su bastón. Y suspira profundamente.
-¿Eduardo, ahí debajo está pasando lo que yo creo que está pasando?
Un parco asentimiento del caballero es respuesta suficiente.
-Si se abre Gran Vía, se rompen cosas que preferiría que se mantuviesen enteras. Y nadie quiere que eso ocurra. O esa era mi esperanza, Eduardo, en una noche de nieve. No quiero tener que pasar por eso de nuevo, nunca más. Una vez fue más que suficiente.
De nuevo, un asentimiento a modo de respuesta. Después una pausa prolongada, en la que el ruidoso silencio de los jardines envuelve a ambos hombres hasta que por fin, el hombre de verde, mira a su compañero por primera vez desde que este se ha sentado, enseñando al fin sus cartas.
-Por eso he venido Rafael. Dos de nosotros no podemos solucionarlo solos, pero podemos ganar algo de tiempo. Ya sabes, como en los viejos tiempos.
El sacerdote deja de tamborilear sobre su humilde bastón y pasa a aferrarlo con fuerza. Sus facciones pasan de afables, las de tu tío preferido que siempre te regala lo que quieres por tu cumpleaños, a algo que se asemeja al granito. Inflexible. Determinado.
-¿Y por casualidad soy el primero al que preguntas, Eduardo?
Otro asentimiento más mientras el caballero de verde se levanta y, por primera vez en toda la conversación, hay tras la máscara de su sonrisa un ápice de sinceridad. Casi parece que le cuesta, como quien se estira tras una larga noche de sueño.
-La duda ofende, padre. ¿Qué me dices? Un paseo y la satisfacción de un trabajo bien hecho. Si me apuras, hasta podemos ayudar al prójimo, que estoy seguro que te ganará favor con tus jefes. No me dirás que no es un buen trato.
El sacerdote se levanta, negando con la cabeza, y mira a su interlocutor.
-Un día, Eduardo, te vas a meter en un lío. Y espero de verdad equivocarme, pero te veo venir. Un día vas a decir palabras que no vas a poder cumplir. Ten cuidado. En cuanto a tus obras, qué remedio. Demos ese paseo.
El cura comienza a andar, y el caballero, con la misma sonrisa que ha mantenido desde el principio, le sigue sabiéndose victorioso.
-Por cierto, Eduardo, ya que estamos. ¿El templete nuevo que están construyendo en la calle Montera imitando al antiguo no habrás sido tú, verdad?
Una risa cómplice del caballero trata de pasar desapercibida sin mucho éxito.
-Rafael, la duda ofende.
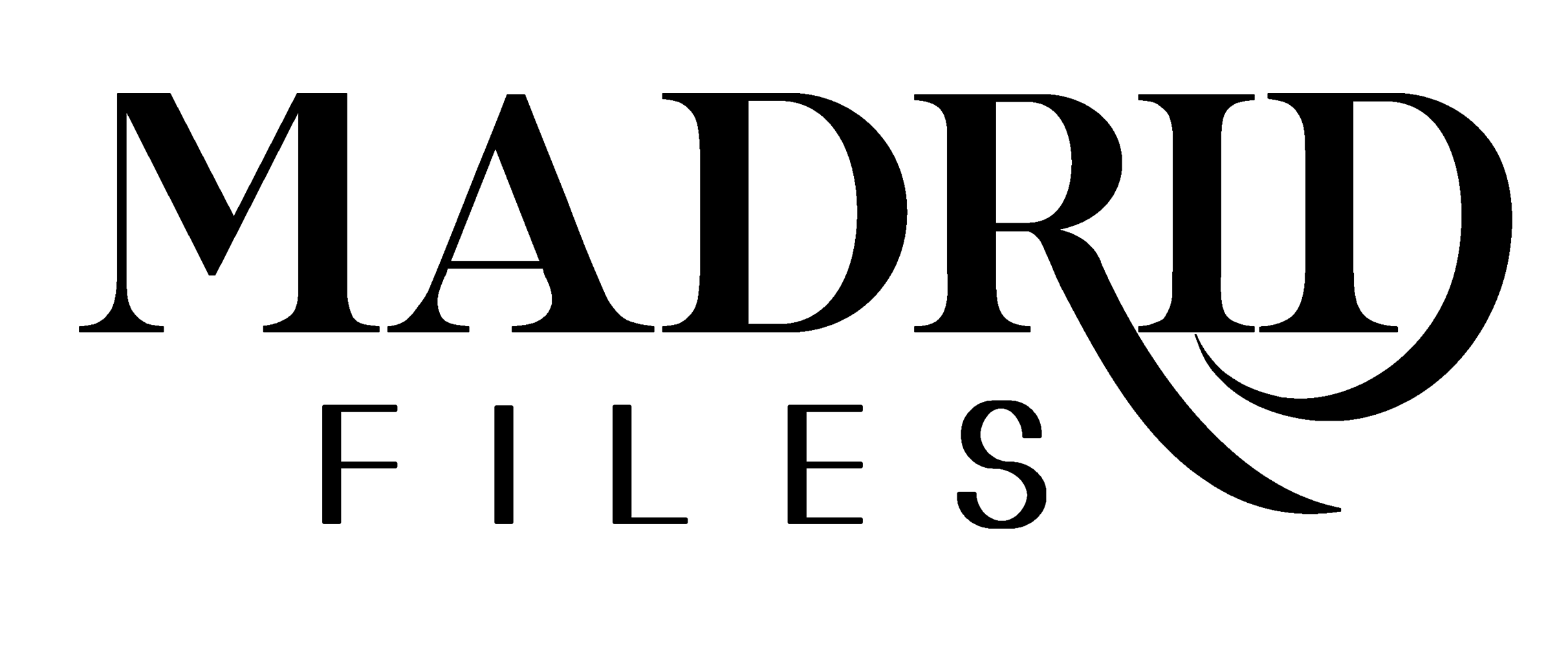

Dejar una Respuesta